 |
 |
 |
 |
Sesión del
16 de noviembre de 1966
"Promesa de una lógica"
Notas de lectura y comentarios
La ubicación de
las citas es indicada con paginación de la edición Paidós
Estructura del fantasma y del significante
Repetición y Promesa
“Lógica del fantasma” es el título con que Lacan presenta lo que se le impone, en su recorrido, como un “retorno” especial, “inscripto en la estructura”, y que se llama “repetición” : “volveremos a temas que en cierto modo, ya he situado hace tiempo” (9). Pero repetir, justamente, no es, ni reencontrar la misma cosa, ni repetir indefinidamente. Testimonio del tiempo y función de ese “retorno” es la entrega de lo que Lacan denomina “puntuación mínima” de dicho recorrido, en el modo de la edición de ciertos escritos, en referencia a la reciente publicación de los "Escritos". El recorrido de los seminarios, y la recopilación de las casi 900 páginas de los Escritos no saldan el camino, como tampoco lo logran los 24 tomos de Freud. Muchos años después, al comenzar su veinteavo seminario, pondrá de relieve esa insistencia de “aun” (“encore”) con relación a un “no quiero saber nada de eso” que constituiría su “manera de avanzar”, y respecto al cual se sostendría en la posición analizante, en el sostenimiento del trabajo del seminario. En este caso, la "insistencia" se plantea por el lado de un “retorno”. Habrá que volver a recorrer temas que ha “situado” en ocasiones previas, sin que eso sea reencontrar “la misma cosa”, ni reiterar tontamente indefinidamente.
El primer ejemplo de "retorno" o "repetición", es la propia fórmula del fantasma ( $ <> a ) que, claramente, no es una "novedad". Ya se planteó con anterioridad, y en términos relevantes de la estructura, como por ejemplo el grafo del deseo, en el Seminario VI "El deseo y su interpretación", con su lugar y función entre los dos pisos del enunciado y la enunciación, del lado de las “respuestas”. ¿Acaso caducan aquellos desarrollos (como por ejemplo, el análisis de Hamlet) con la presentación de esta “lógica” del fantasma? Más aún, ¿acaso Lacan ya “sabe” lo que va a desarrollar a lo largo de este seminario?Tenemos una “promesa” (9) de una lógica, de la que participan “algunos puntos” que hilarán el desarrollo de esta primera sesión (y del seminario también)
1- Articulación lógica del fantasma
- la "articulación lógica" del fantasma
- la relación de esta estructura del fantasma con la estructura del significante
- el “universo del discurso”
- relación entre el “universo del discurso” y la escritura
- lo que Freud plantea acerca de la relación del pensamiento con el lenguaje y con el inconsciente
“Lo que significa $”
$ “representa, toma el lugar (“tient lieu”), en esta fórmula, de lo que retorna (“retourne”) concerniente la división del sujeto” (10)
En esta primera lectura $ funciona como un signo que "representa", que está en lugar, de algo. ¿Qué representa? “Lo que retorna” (Paidós traduce “lo que proviene”).
Lo que “retorna” concerniente la “división del sujeto”, que se encuentra al comienzo del descubrimiento freudiano. Esto es el sujeto "barrado" (separado) de lo que lo constituye como función del inconsciente, el sujeto del inconsciente.El término “sujeto” se presta a infinidad de significados. Podríamos decir que el sujeto se presenta con sus palabras. En esa presentación, se supone que él es quien dice esas palabras, que esas palabras significan algo, y que esas palabras están dirigidas a alguien. Pero el sujeto que sitúa Freud no es el de la “comunicación”, sino la consecuencia de que luego de presentarse, vuelve a presentarse, a re-presentarse, para tener que “explicar” lo que ya dijo, lo que se supone que quiso decir, lo que justifica o explica la incoherencia de sus actos, o de sus deseos, etc.
Para Freud, el sujeto del psicoanálisis es el que resulta de la "hipótesis del inconsciente". Hay sujeto cuando, esas “palabras”, ya no se sabe ni qué quieren decir, ni quien las dijo. Hay sujeto a partir del momento en que “hacemos lógica, es decir tenemos que manipular significantes” (12). Esto no se reduce a considerar el significante como la mitad de un signo, es decir, en una relación de significación con el significado, así sea arbitraria esa relación, como lo propone Saussure (la “arbitrariedad” no termina de cortar el lazo con el significado, al contrario, lo confirma).El ejemplo clásico de significantes eran los jeroglíficos de la piedra Roseta, antes de Champollion, es decir, cuando no se podía establecer su significado, pero no por ello dejaban de representar a algún sujeto escriba.
Las situaciones cotidianas con el significante pueden ejemplificarse en los chistes o situaciones en que, por un instante, el juego discursivo despega el “significante” del “significado”, pero sabemos que eso dura, aún menos que un instante, ya que la relación de significación vuelve a funcionar inmediatamente.Lo que representa $ es lo que retorna de esta “división del sujeto”, en tanto el sujeto es lo que un significante representa, para otro significante.
“petit a”
La fórmula del fantasma establece un “lazo” (JAM pone “conexión”) entre el sujeto $ así constituido, y “alguna otra cosa (“quelque chose d’autre”) que se denomina a (petit a)” (10)
“Hacer la lógica del fantasma” (JAM reemplaza “hacer” por “lo que llamo”) “consistirá en determinar el estatuto de este objeto a en una relación lógica” (10)
La “lógica del fantasma” no es la denominación de algo ya hecho. Lacan va a “hacer” esa lógica. “Hacer” esa lógica consiste en determinar el estatuto del objeto a “en una relación lógica”.Rombo (punzón)
Volviendo a la articulación lógica del fantasma, el vínculo de la fórmula se escribe con un "rombo", al que Lacan denomina también "punzón" (“poinçon”): "un signo forjado expresamente para conjugar en él lo que puede aislarse de él según se lo separe mediante con un trazo vertical o mediante un trazo horizontal" (11). Si lo separamos por un trazo vertical tendremos una doble relación, mayor ( > ) o menor ( < ), "$ mayor que, o también menor que a". Y si lo separamos por un trazo horizontal, tendremos las relaciones V y Ʌ, que Lacan refiere como inclusión y exclusión, "$ incluido, o también excluido, de a" (1).
Los símbolos que resultan del corte horizontal corresponden a la disyunción y la conjunción, de la lógica proposicional (el estudio de la combinación de proposiciones - enunciados - en base a su valor de verdad o falsedad).
Operadores lógicos
La disyunción lógica que corresponde al símbolo V es la “disyunción inclusiva” o débil, cuya tabla de verdad solo da "falso" si ambas proposiciones también lo son.
En lenguaje formal se usa la palabra "o" y el símbolo V: ( A V B ). Un ejemplo simple sería: "en este grupo se habla francés o castellano" (será "verdadero" si hay quienes hablan uno u otro, o ambos idiomas; y "falso" si hay quienes no hablen ninguno de los dos).
El correlato en teoría de conjuntos sería la "Unión" (cuyo símbolo es U); y en el álgebra Booleana el operador binario de signo + .oTambién hay una "disyunción exclusiva", diferente de la anterior, cuyo valor de verdad solo da "verdadero" en el caso en que las dos proposiciones tengan diferente valor de verdad.
En lenguaje formal, también le corresponde la letra "o" (como en la inclusiva), aunque con este sentido diferente. Un ejemplo sería "la luna es un satélite o un planeta", es decir, o uno o el otro, pero no más de uno.La "conjunción lógica", en cambio, es el conector lógico cuya tabla de verdad solo da "verdadero" si ambas proposiciones también lo son.
En lenguaje formal se usa la palabra "y" y el símbolo Ʌ: ( A Ʌ B ). En teoría de conjuntos corresponde a la "Intersección", cuyo símbolo es ∩. Y en el álgebra Booleana es el operador binario de punto medio -.
Un ejemplo sería: "Mercurio es un planeta y Júpiter es un planeta" (la intersección es la predicación “planeta”, en tanto Mercurio y Júpiter, cada cual por su lado podrán ser soporte de otras predicaciones)
Los
Tablas de verdad para los diferentes operadores de lógica de proposiciones
Lacan asocia el signo superior (de la conjunción), con la relación de inclusión (de teoría de conjuntos), y esta con la implicación (lógica proposicional), a la que toma como una conjunción bicondicional de equivalencia entre proposiciones, es decir, la doble implicación: "si y solamente si". La tabla de verdad de ese conector lógico binario solo da "verdadero" cuando el valor de cada proposición es el mismo: o ambos verdaderos o ambos falsos
Por lo tanto, tomando el punzón dividido por la barra horizontal (
), Lacan termina planteando la siguiente fórmula para el fantasma ($<>a) : "el sujeto tachado en esa relación de si y solamente si con el objeto a" (12).
A partir de estas primeras referencias a la lógica cabría recordar que no se trata de instrumentar una "adecuación" del psicoanálisis a la lógica formal. No se trata de demostrar que el fantasma funciona estrictamente según las "tablas de verdad" que se puedan disponer o construir con la lógica proposicional, o con las operaciones de la teoría de conjuntos. De hecho, una de las primeras "objeciones" que se le podría formular a Lacan es como pasa, casi indistintamente, de la lógica de proposiciones a la de clases. Algún profesor de matemáticas, al estilo Sokal, podría plantear que Lacan no está "respetando" las reglas matemáticas. Justamente, así como la lingüística de Saussure no deja de ser una referencia fundamental, la definición de Lacan del significante no es la misma que la de Saussure, análogamente podríamos decir que la lógica será fundamental para los desarrollos de este seminario, pero ya veremos que la operación de la alienación no se reduce a las tablas de verdad de la lógica formal.
2 - Estructura del fantasma y del significante
Existencia de hecho y existencia lógica
Los términos de la fórmula del fantasma plantean la diferencia entre la existencia "de hecho” de la existencia "lógica”.
La primera nos remite a la existencia de “seres” hablantes (que en general están vivos). Toda existencia de hecho requiere que se establezca cierta "articulación". Pero nada prueba que dicha articulación se realice en forma directa, que del hecho que haya seres vivientes que hablan, por ello, y de un modo inmediato, estén determinados como sujetos.
La existencia lógica, en cambio, es otra cosa, tiene otro estatuto. Como ya mencionamos previamente, "hay sujeto a partir del momento en que hacemos lógica, es decir en que tenemos que manipular significantes" (12). Para Lacan "el efecto de lenguaje es la causa introducida en el sujeto (...) su causa es el significante, sin el cual no habría ningún sujeto en lo real. Pero ese sujeto es lo que el significante representa, y no podría representar nada sino para otro significante" (2).
El ”si y solo si” está ahí para recordarnos articulaciones por las que debemos volver a pasar.Burbuja (deseo y realidad)
“El objeto (a) resulta de una operación de estructura lógica” (13).
¿Dónde y cómo se efectúa esta operación? Lacan señala que "en esa entidad tan poco aprehendida del cuerpo hay algo que se presta a esta operación de estructura lógica" (subrayados míos) (13).
¿Qué es esa “entidad” y cómo se “presta” a esa operación de estructura lógica? ¿El "cuerpo" es algo que ya está desde antes, sobre el cual, al estilo de una tableta mágica, escribimos?
El “cuerpo” que descubre Freud es el de las “parálisis histéricas”, es decir, parálisis que no responden a lo que supuestamente sería el cuerpo “viviente”, o “biológico”, o “anatómico”. Esas parálisis no responden a la inervaciones sino al recorte que establecen las palabras. Esas parálisis muestran "lesiones" de palabras, un cuerpo organizado desde palabras.Ayer me cruce, en alguna página de algún diario, con el caso de una chica brasilera que, al parecer, sufrió durante toda su vida por tener ojos marrones (se sentía “fea”), y que ahora es feliz porque pudo hacerse una cirugía en Suiza, mediante la cual le cambiaron la coloración del iris, a azul (tatuaje del iris). Ahora, por fin, puede ser una chica de "ojos azules". Lo que este ejemplo ilustra es la idea de que los "ojos marrones" sería “algo que ya está ahí”, sería el cuerpo biológico. Pero los ojos marrones no son la “descripción” de un cuerpo biológico, sino el modo en que se "estructura" un cuerpo, y por eso pueden ser, no solo "feos", sino transmitir fealdad a todo el cuerpo de quien los porta. El malestar que sufría esa chica con sus ojos marrones no es un malestar con una “realidad” sino el efecto subjetivo que esa estructuración tiene para ella, análogamente a las parálisis histéricas de Freud. Quizás, haciendo análisis, hubiera podido descifrar la determinación articulada a esos “ojos marrones”. No digo que le hubiese salido más barato que la cirugía, pero … en fin, era una opción. Creer que los ojos azules le dan un “ser” de belleza, o reparan un ser maltrecho (o malhecho), implica suponer también que los ojos marrones eran "ser", y no simple biología.
En este seminario Lacan recorrerá muchas cosas respecto al "cuerpo", en particular, su relación con el objeto a, que aquí retoma en términos similares a los del seminario X: el seno, las heces, la mirada, la voz, esas piezas desprendibles y sin embargo enteramente ligadas al cuerpo, “de eso se trata en el objeto a”.
Ahora bien, para atenerse a cierto rigor lógico, Lacan plantea que “para hacer (a)” [“pour faire du (a)"] … se necesita (¿anteriormente?) listo para suministrar” ["du prêt-à-le-fournir"] (13).
Pero esto no alcanza para aquello sobre lo que quiere avanzar. Por eso, complementa señalando que “para hacer fantasma”, “pour faire du fantasme”… …se necesita “listo para portar”, "du prêt-à-le-porter".En las dos frases, Paidós traduce el “faire” (“hacer”) de la primera parte de las frases, por “obtener” (sea para ”a” o sea para “fantasma”). Ya en la página 10 vimos que Lacan plantea que la “lógica del fantasma”, “la hace”.
Y para la segunda parte de la primer frase, Paidós traduce "du prêt-à-le-fournir".como "algo que esté listo para proporcionarlo" (RP traduce como “el listo-para-suministrarlo”)
El "du", (de “du a”, de “du fantasme”, de “du prêt-à-le-fournir “, de "du prêt-à-le-porter") no es la contracción de la preposición "de" y el pronombre "el", en "del", sino un artículo partitivo, que es una figura del francés que no existe en castellano. Ese artículo partitivo siempre acompaña a sustantivos que no serían "medibles", o cuantificables en términos racionales. Lacan dice "du a" como se podría decir "du pain" (pan) o "du fromage" (queso), es decir, como una partición de esa referencia (aunque la manera de obtener "du a", obviamente, no sea la misma que la requerida para obtener "du fromage"). Dicha partición indica que, del mismo modo que a partir de "du pain" ("pan") no obtenemos forzosamente "un pain" ("un pan"), la operación de la que resulta el (a) no hace de este "uno", es decir, "un objeto" (ni tampoco “el” que utiliza RP). No tenemos ni “un” objeto a, ni “un” fantasma, ni tampoco “el” fantasma.En la segunda parte de la segunda frase, Paidós va más lejos aún ya que traduce "du prêt-à-le-porter" como "algo listo para llevárselo”, es decir, agregando “se”, es decir, algo listo para llevarlo "a alguien".
No se trata ni de “obtener” algo, ni de llevar algo a alguien (“llevárselo”). Se trata de lo que estaría listo para "proveer", y de lo que estaría listo para "portar". Y entre uno ("du prêt-à-le-fournir") y otro ("du prêt-à-le-porter") habrá operaciones en juego.
Lo que "porta" el fantasma (la traducción de Paidós insiste con “usar” en lugar de “portar”) son las superficies cerradas, pero no esféricas, que participan de lo que Lacan llama "burbuja" (3), que soportan el deseo y la realidad.
El deseo y la realidad están en una relación de textura sin corte. Se trata de una sola y misma estofa que tiene un revés y un derecho, tejida de tal manera que se pasa, sin darse cuenta - puesto que no tiene corte ni costura - de una a otra. Es decir que, aunque tiene una sola cara, no deja de haber un derecho y un revés.Esto “es necesario plantearlo de manera originaria, para recordar de qué manera se funda la distinción entre el anverso y el reverso como algo ya presente antes de todo corte” (14).
Recordemos que la primera referencia esencial en la noción de superficie es la de cara: una superficie tendrá dos caras cuando esté inmersa en el espacio. Y una cara se define como un campo donde podemos extender una línea sin tener que encontrar un borde. Las superficies sin borde que Lacan trata son el plano al infinito, la esfera, el toro y algunas otras que, como superficies sin borde pueden reducirse, prácticamente, a una sola, el "cross-cap". La importancia de estas superficies topológicas se expresa en esta pregunta que Lacan plantea en el seminario IX “La identificación”: "¿Acaso un significante, en su esencia más radical, no podría encararse sino como corte de una superficie?" (4). El significante, en su encarnación corporal, es decir vocal, se ha presentado siempre como discontinuo. El paso que intenta dar Lacan ahora es “aquel en que se anuda la discontinuidad con lo que es la esencia del significante, a saber, la diferencia”, y esa diferencia “está en el corte, o en la posibilidad sincrónica que constituye la diferencia significante”. En todo caso, “lo que se repite como significante solo es diferente de poder estar inscripto” . La función del corte importa en lo que puede ser escrito, ya que "es aquí donde la noción de superficie topológica debe ser introducida en nuestro funcionamiento mental, solo es ahí que toma su interés la función del corte" (5) .Las superficies topológicas son estructuras: “el significante es corte” y “el sujeto tiene la estructura de la superficie, al menos topológicamente” (6) . No es la superficie la que permite el corte sino el corte el que engendra la superficie. Y es ahí que podríamos captar “el punto de entrada, de inserción del significante en lo real”, que “es porque lo real nos presenta superficies naturales que el significante puede entrar” (7). Si la línea es corte, cada uno de sus elementos será “sección de corte”. La “sección de corte”, es decir, el significante, siendo siempre diferente de él mismo, no hay manera de hacer aparecer lo “mismo”, sino del lado de lo real. El corte no puede saber que se cerró, que vuelve a pasar por el mismo punto, sino porque lo real en tanto que distinto del significante, es el mismo. En otros términos, solo lo real cierra el corte, siempre y cuando el corte se repita.
El significante, para engendrar la diferencia de lo que significa originalmente, exige que, “para acabar su forma significante, se repita al menos una vez”, y “esa repetición no es otra cosa que la forma más radical de la experiencia de la demanda” (8). No es en vano que la demanda se repite, pues si no, no habría significante. En ningún lugar del grafo del deseo se juntan D y a. Lo que hay, en cambio, es $ <> D. Esos elementos significantes del piso de la enunciación remiten a lo que llamamos "Trieb", la pulsión: “la primera modificación del real en sujeto bajo el efecto de la demanda, es la pulsión”. “Para que la demanda sea demanda, es decir, que se repita como significante, es necesario que sea decepcionada” . El vacío de esa decepción es diferente de lo que se trata en cuanto a a, el objeto del deseo. Y esta diferencia es la que atrapa el "ocho interior" (9) que Lacan introduce para dar cuenta del corte que anuda, en su doble vuelta, el vacío del toro y su agujero central.“Es a partir del corte que se organizan las formas de la superficie de la que se trata” (10). Por ejemplo, dos agujeros en una esfera nos terminan dando un toro cortado transversalmente. Pero si unimos (de cierto modo) los puntos antipódicos del borde de un agujero en una esfera, obtenemos una "a-esfera".
3 - Superficies topológicas
Cross-cap y plano proyectivo
El cross-cap es una parte de la "a-esfera", que es una inmersión en el espacio tridimensional del plano proyectivo (que tiene cuatro dimensiones).
Podemos imaginar el “plano proyectivo” como una superficie (no necesariamente plana) sobre la que se proyectan todos los rayos que pasan por un foco puntual. Dicho de otro modo, podríamos ordenar su construcción en función de la siguiente pregunta: ¿cómo representar todo el espacio sobre una superficie?Si voy trazando todas las rectas que pasan por un punto, puedo considerar el espacio como ese haz infinito. De ese modo tengo una representación del espacio en tres dimensiones.
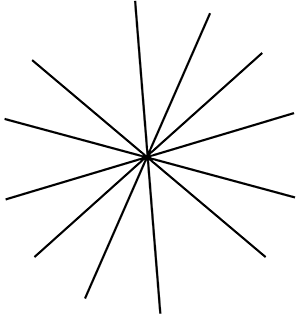
Haz infinito de rectas que pasan por un puntoPara transportarlo a dos dimensiones debo proyectarlo sobre una superficie. Para eso corto cada una de las rectas en un punto sobre una esfera que incluya en su centro el punto de cruce inicial de todas las rectas. De ese modo obtengo una proyección de todo el espacio (en tanto haz de rectas) sobre la superficie de la esfera (como cuando construyo un globo terráqueo, por ejemplo).
Proyección del haz infinito de rectas sobre la superficie de la esferaPero con esta construcción, a cada recta que pasa por el punto de cruce inicial le corresponden dos puntos opuestos sobre la superficie de la esfera. Y lo que quiero lograr es una proyección sobre un plano, es decir, que a cada recta le corresponda un solo punto. Para eso, ahora pliego la esfera por su ecuador hundiendo una de sus "mitades" hasta superponerla con la otra mitad. De ese modo puedo juntar cada par de puntos de cada recta en un solo punto, sobre una sola superficie (en una especie de semiesfera), salvo en el ecuador, donde sigo teniendo dos puntos por cada recta.
Proyección (pliegue) de una mitad de la esfera sobre la otraEl paso clave, ahora, es cómo unir los puntos opuestos de esa circunferencia (ecuador de la esfera) de modo que permita el entrecruzamiento de la superficie y la construcción del cross-cap sobre esa semiesfera...
Esa construcción no es tan fácil de imaginar, por eso propongo seguir los pasos en este video: https://www.youtube.com/watch?v=jrFOZHW2Dbc
La secuencia de ese video no incluye todos los pasos del plano proyectivo que hemos presentado hasta llegar a esta media esfera que resultó del pliegue de una mitad de la esfera sobre la otra, y que ahora aparece como un simple agujero sobre la esfera.
Lo que ilustra el video es la secuencia por la que ahora buscamos unir los puntos antipódicos del borde de ese agujero.
De hecho, ese conjunto de puntos que conforman el borde de ese agujero solo puede funcionar como antipódicos (y pretender a su reunión) si dos de estos puntos (privilegiados en esta elección) se unifican en un “punto doble” (señalado con flecha y punto en la siguiente imagen tomada del video anterior).
La unión de esos puntos "antipódicos" (verde con verde, blanco con blanco, violeta con violeta, etc.) nos da una especie de "costura" de ese agujero inicial en la esfera, donde esta nueva superficie resultante sostiene, no el agujero, pero si “el lugar del agujero” .
El “ocho interior” implica las dos vueltas en torno al punto doble. Se trata de un solo corte que al pasar dos veces por el punto privilegiado divide la semiesfera inferior de la mitra superior, es decir, es un corte que divide la superficie (a diferencia del toro, donde haciendo el ocho interior lo único que conseguimos es extender esa superficie). El corte divide la superficie siempre en dos partes, una de las cuales conserva el punto del que se trata en su interior, y la otra no lo tiene más. Esa otra parte es una superficie de Moebius. El doble corte divide siempre la superficie llamado cross-cap en dos: de un lado "eso en lo que nos interesamos y que hace el soporte de la explicación de la relación de $ con a en el fantasma, y del otro, una superficie de Moebius" (11).
El borde es lo esencial en la banda de Moebius. La banda de Moebius tiene un borde, solo uno; está construida sobre un agujero. Y para que la a-esfera funcione con todas sus propiedades completas, y particularmente la de ser unilateral como la banda de Moebius, es necesario que en la construcción de ese aparato haya en alguna parte, tan reducido como quieran suponerlo, ese especie de fondo que está representado aquí (b).
.
El cross-cap no puede dibujarse pura y simplemente como algo que estaría dividido en dos por una línea donde se entrecruzarían las dos superficies (a). Debe quedar aquí (b) algo que, más allá del punto, lo envuelva, algo como una circunferencia, tan reducida como sea, una superficie que permita comunicar los dos lóbulos superiores de la superficie así estructurada .
Esa división tiene, por un lado, una superficie de Moebius, es decir, una superficie unilateral. Por el otro, una pieza central aislada por el doble corte, que es la que se lleva la verdadera estructura de todo el aparato llamado cross-cap: es una superficie que se atraviesa a ella misma según una cierta línea que se interrumpe en el punto privilegiado. Es esa línea, y sobre todo ese punto, que dan a la forma de doble vuelta de este corte su significado privilegiado desde el punto de vista esquemático de lo que es la relación “$ corte de a”.
Ese punto privilegiado, alrededor del cual está soportada la posibilidad misma de esta estructura entrecruzada del cross-cap, “es por él que simbolizamos lo que puede introducir un objeto a cualquiera (un objet a quelconque) en el lugar del agujero. Ese punto privilegiado (…) es el falo, en tanto es por él, como operador, que un objeto a puede ser puesto en el lugar mismo donde no captamos de otra estructura (por ejemplo, el toro) más que su contorno” . Ese es el valor ejemplar de la estructura del cross-cap.Este objeto, que resulta del corte, “es el único objeto absolutamente autónomo, primordial en relación al sujeto”, decisivo respecto a él, a tal punto que mi relación a ese objeto debe, en cierto modo invertirse: “Todo corte del sujeto, que en el mundo lo constituye como separado, como rechazado, le es impuesto por una determinación ya no subjetiva – que iría del sujeto hacia el objeto – sino objetiva – del objeto hacia el sujeto - le es impuesta por el objeto a, pero en tanto en el corazón de ese objeto a hay ese punto central, ese punto torbellino por donde el objeto sale de un más allá del nudo imaginario, idealista sujeto-objeto que ha hecho que hasta ahora, y desde siempre, el impasse del pensamiento, ese punto central que, de este más allá, propiamente el objeto como objeto del deseo” (subrayado mío) (12).
"el sujeto comienza con el corte".
Todo lo que se relaciona con estas superficies que Lacan ha seriado, desde el plano proyectivo hasta la botella de Klein, adquiere su función en una tercera dimensión.
Un ser íntegramente implicado en estas superficies, como los animálculos de Poincaré (13), no percibiría absolutamente nada respecto de un derecho y un envés. Por ejemplo, un ser puramente tórico no percibiría el agujero que está al medio del toro. Y sin embargo, esa función no es sin consecuencias, puesto que es a partir de ella que se articulan las relaciones del sujeto con el Otro en la neurosis.
Es en esa tercera dimensión que se trata del Otro como tal, y “puede distinguirse un derecho de un revés”. Pero “esto no es aún distinguir realidad y deseo” (15).
“Lo que es derecho o revés primitivamente en el lugar del Otro, en el discurso del Otro”, se juega a cara o seca, ya que aún no hay sujeto. En efecto, "el sujeto comienza con el corte" (15).Lacan retoma, de entre esas superficies, la más ejemplar, el cross-cap
Cualquier corte que sobrepase esa línea imaginaria (X), instaurará un cambio total de la estructura de la superficie, transformándola en un disco aplanable con un derecho y un revés, del que no se puede pasar de uno al otro sin pasar por un borde. Justamente, por este primer corte, “la burbuja deviene un objeto a” (16). Y ese objeto conserva una relación fundamental con el Otro, desde el origen.
Pero el sujeto aún no aparece con el solo corte que deja caer primero este objeto extraño que es el objeto a (figura de la la izquierda)
Es necesario percibir que este corte tiene la propiedad, al redoblarse, de alcanzarse, es decir, que es lo mismo hacer un corte que dos (figura de la derecha).
Con el doble corte, en el tejido donde se ejerce ese corte, se restituye lo que se perdió en el primer corte, a saber, una superficie donde el derecho se continúa en el envés. Se restituye "la no separación primitiva de la realidad y del deseo" (17)Podemos definir la “realidad” como lo “listo para portar” el fantasma". Toda la realidad humana no es otra cosa que montaje del simbólico y del imaginario.
El deseo, en el centro de este marco que llamamos realidad, es "lo que cubre lo real", que nunca es más que entrevisto cuando vacila la máscara que es el fantasma.
Lacan remite a la fórmula de Spinoza "el deseo es la esencia del hombre", aunque reformulándola - ya que "hombre" es un término "imposible de conservar en un sistema ateológico" - del siguiente modo: "el deseo es la esencia de la realidad" (17).4 - Alienación y separación
Para precisar “la relación del objeto a al Otro” (JAM lo plantea como “el juego real de la relación de la realidad y el deseo”), Lacan recurre al viejo soporte de los círculos de Euler que le permiten organizar la relación del sujeto con el objeto a a partir del recorte que, sobre el círculo del sujeto, hace otro círculo, el del Otro, siendo el objeto a la intersección de ambos.
Esta relación, originalmente estructurada a partir de un “vel”, da cuenta que "el sujeto solo podría instituirse como una relación de falta, con ese a que es del Otro" (18), salvo querer situarse en ese Otro, habiéndolo amputado previamente de ese objeto a. La relación del sujeto con el objeto a comporta las dos operaciones lógicas que se representan con estos círculos: la reunión y la intersección. Es en la representación de una falta ("un manque"), en cuanto que corre, que se instituye la estructura fundamental de esa "burbuja", esa que ha referido anteriormente como "la estofa del deseo" (18).
La reunión presenta el lazo del sujeto con el Otro, y la intersección nos define el objeto a, en tanto "producido por operaciones lógicas, que deben ser dos" (18). Esta articulación entre las operaciones lógicas de reunión e intersección va anticipando las diferencias que se plantean en este seminario respecto del seminario XI "Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis". Allí, la "alienación" está asociada a la operación de reunión entre el campo del sujeto y del Otro, como un primer tiempo lógico en el que el $ queda en el lugar del conjunto vacío.
El vel que Lacan asocia a la alienación, no es el "vel" latino, de la disyunción inclusiva. Se parece más al "aut", que sería la disyunción exclusiva, en cuya tabla de verdad, la conexión es falsa cuando ambas proposiciones son verdaderas.
Vappereau ha intentado darle esta formulación
,
cuya tabla de verdad sería la siguiente:
Esta formulación escribe cierta combinación de negación y disyunción no exclusiva:
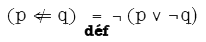
es decir, la negación de la disyunción no exclusiva de p y la negación de qPero esta tampoco se ajusta al planteo de Lacan ya que "esta estructura es la de un vel nuevo en producir su originalidad" es tal que " solo impone una elección entre su términos, eliminando uno de ellos, siempre el mismo, sea cual sea esa elección. Su apuesta se limita pues, aparentemente, a la conservación o no, del otro término, cuando la reunión es binaria" (14), como se expresa en los ejemplos de "la bolsa o la vida", o "la libertad o la muerte".
Recordemos que el sujeto se define por "ser" lo que un significante representa para otro significante. Es decir, que el punto de partida, siempre, y desde antes, ya es del campo del Otro, al que pertenecen todos los elementos.
Por eso el sujeto solo puede venir a inscribirse como falta. Su elección es forzada porque la pertenencia de un S1 al campo del sujeto vale el tiempo del pretérito imperfecto: "el significante, produciéndose en el lugar del Otro todavía no delimitado, hace surgir allí al sujeto del ser que no tiene todavía la palabra, al precio de coagularlo. Lo que allí había, listo a hablar (...) lo que había allí, desaparece por no ser ya más que un significante" (15).
No importa qué significante elija, el resultado siempre es comenzar a deslizarse por la cadena, pues cualquiera sea el término que elija, detrás de ese aparecerá nuevamente el "para..." de la definición del significante.
La elección del vel de la alienación no tiene más sentido que ordenar el par S1-S2.Por eso, la elección forzada es la del sentido. Y lo que se pierde es el ser, el ser significante que se podría haber sido (o tenido) si el significante no fuera más que algo que representa al sujeto "para....", el ser que se podría ser si el significante pudiese nombrar al ser, "lo que había allí", y que "desaparece por no ser ya más que un significante" (16). Tal es "el estigma de que el vel, funcionando aquí dialécticamente, opere sobre el vel de la reunión lógica, que como se sabe, equivale a un "y"" (17).
Es decir, sobre el vel de la disyunción lógica, Lacan hace funcionar otro vel, cuya dialéctica consiste en que, en la confrontación de uno con otro, a diferencia de Hegel, introduce una relación de exclusión.
Este es su "estigma" dialéctico, y la modificación que realiza respecto de los conectores lógicos.
El elemento que no se ve respecto del ordenamiento del par S1 - S2, y que resulta de esta exclusión, es lo que, en la teoría de conjuntos, se llama conjunto vacío
La "separación", por su parte, está asociada a la operación de intersección, mediante la cual el sujeto coloca "su propia carencia bajo la forma de la carencia que produciría en el Otro por su propia desaparición (...) Pero lo que colma así no es la falla que encuentra en el Otro, es en primer lugar la de la pérdida constituyente de una de sus partes, y por la cual se encuentra en dos partes constituido. Aquí yace la torsión por la cual la separación representa el regreso de la alienación. Es que opera con su propia pérdida, que vuelve a llevarle a su punto de partida" (18).
Veremos cómo Lacan reordena estas operaciones en este seminario.
Notas
(1) En la estenotipia figura "grand A" la primera vez y "A" la segunda (sin "grand").
En la versión de Staferla se atienen a la estenotipia pero agregan "en fait: (a), lapsus de Lacan" y "lapsus répété".
Las demás transcripciones francesas (AFI, Gaogoa) también concuerdan en que, en esas dos ocasiones, Lacan no dijo "petit a", sino "grand A".
Jacques Nassif, en la reseña que fue haciendo del seminario, en la parte incluida en el primer número de las "lettres de l'EFP" escribe "este $ es a la vez > (más grande) y < (más pequeño) que a". Este resumen fue leído por Lacan puesto que lo refiere en su reseña de dicho seminario ante la "Ecole Pratique des Hautes Etudes", y también en su seminario del año siguiente, sobre "El acto psicoanalítico", en las sesiones del 28 de febrero y 27 de marzo de 1968)
JAM descarta por completo estas circunstancias.(2) Jacques Lacan, "Posición del inconsciente", Escritos 2, Editorial Siglo XXI, páginas 794/5
(3) Lacan llamaba "burbuja" ("bulle") a la a-esfera (cross-cap + disco de cierre), en la sesión del 4 de mayo de 1966 del seminario "El objeto del psicoanálisis"
(4) Jacques Lacan, Seminario "La identificación" (inédito). "L'identification" , edición Staferla. Sesión del 16 de mayo 1962.
(5) Idem
(6) Idem, sesión del 30 de mayo 1962.
(7) Idem
(8) Idem
(9) Jacques Lacan introduce por primera vez su 8 interior en la sesión del 16 de abril de 1962 del Seminario "La identificación" (inédito). "L'identification" , edición Staferla
(10) Jacques Lacan, Seminario "La identificación" (inédito). "L'identification" , edición Staferla.Sesión del 23 de mayo 1962
(11) Idem, sesión del 13 de junio 1962
(12) Idem, sesión del 23 de mayo 1962
(13) Los animáculos son animales perceptibles solamente con el auxilio del microscopio.
Algunos matemáticos apelan a esa metáfora para dar cuenta de la reducción a dos dimensiones en el análisis de la geometría de Riemann
Henri Poincaré, "Ciencia e hipótesis" : "Imaginemos un mundo poblado únicamente por seres desprovistos de espesor; y supongamos que estos animales "infinitamente planos" están todos en el mismo plano y no pueden salir. […] En este caso, ciertamente atribuirán al espacio solo dos dimensiones",
Henri Poincaré, "La science et l'hipothèse", Flammarion, 1968: "Imaginons un monde uniquement peuplé d'êtres dénués d'épaisseur ; et supposons que ces animaux « infiniment plats » soient tous dans un même plan et n'en puissent sortir. […] Dans ce cas, ils n'attribueront certainement à l'espace que deux dimensions".(14) Jacques Lacan, "Posición del inconsciente", Escritos 2, Siglo XXI, página 800
(15) Idem
(16) Idem, página 799
(17) Idem, página 800
(18) Idem, página 802