 |
 |
 |
 |
Sesión del
7 de junio de 1967
"La cuestión del goce"
Notas de lectura y comentarios
La ubicación de
las citas es indicada con paginación de la edición Paidós
La metáfora del goce
1 - La "dificultad" del acto sexual
Lo que tienen en común los estructuralismos es hacer depender la función del sujeto de la articulación significante.
Pero ninguna clase de estas características podría “unir en un todo” las diversas investigaciones consideradas bajo ese rótulo, que no constituyen una doctrina sino “el mero reconocimiento de una eficacia que parece ser de la misma naturaleza que la que funda la ciencia” (307).Una expresión de esta eficacia se planteó en las sesiones de diciembre de 1966 con la consideración de las estructuras de grupo como el de Klein, que responden a la definición siguiente: "un conjunto provisto de una operación binaria, asociativa, que tiene un elemento neutro y tal que cada elemento admite un inverso" (1). La presencia de este elemento “inverso” es el que hace homogéneo el sistema, con la consiguiente “puesta en suspenso del sujeto” (307), como lo vimos en las diferentes aplicaciones que reseña Barbut, como el grupo de transformaciones en el "Tratado de lógica" de Piaget, o el análisis del sistema de "clases" en la sociedad Kariera que hace Levi-Strauss en "Las estructuras elementales del parentesco". Así encontramos ciertos malentendidos, en su momento, en la ambición de relacionar el grupo de Klein con la metáfora (2), en tanto esta es “una estructura no proporcional” (68), es decir, incluye una heterogeneidad entre los términos de la operación.
Por eso, para Lacan, esta articulación subjetiva en el significante no sería más que el preludio de lo que debe ser formulado en ese mismo campo en cuanto a "la relación fundamental del sujeto así constituido, con el cuerpo" (308), relación que ha quedado demorada en tanto el simbolismo estaba tradicionalmente articulado como “simbolismo corporal”, es decir, como un sistema homogéneo. La consideración de la estructura, para Lacan, pasa por las incidencias del significante en lo real en tanto introducen el sujeto. Todo gira en torno a la “dificultad”, no de “ser”, sino “la dificultad inherente al acto sexual” (308).
La resistencia de la institución del matrimonio a las dificultades de la armonía social y variaciones de regímenes sociales responde a la variación o ampliación del “derecho a combinar todas las aspiraciones hacia el acto sexual” (309), de modo de incluir la simbolización de todas ellas. Sin embargo, esa institución está fundada en la sola enunciación del "tú eres mi mujer", (como ejemplo de la estructuración del mensaje en sí mismo), a partir de lo cual se sostiene la inauguración de una pareja “productora”, no solo de un “retoño biológico” (el niño como efecto de la función de reproducción) sino de aquello que debemos interrogar a la entrada del acto sexual, a saber, el objeto a.
Este objeto también podemos identificarlo con el residuo al que llegó, en último término, la tradición filosófica, con el “dasein” (3).
Este residuo de “presencia” lo encontramos precisamente como el subproducto de algo que estaba enmascarado en la dialéctica del sujeto, a saber, que ella tiene que ver con el acto sexual: “este residuo subjetivo ya está ahí en el momento en que se plantea la cuestión del modo en que va a jugar en el acto sexual” (310).Ese objeto, que acompaña la instauración subjetiva implicada en el acto sexual, “es la juntura más segura del sujeto al cuerpo”, por "parcial" que sea en su esencia.
El objeto a se presenta, no como cuerpo total, sino como caído, extraviado, respecto de ese cuerpo del que depende, según una estructura donde todas instancias de los objetos a están ligadas a una “prematuración”, no biológica, sino lo que ella conlleva de invocación al acto, de “llamado hecho al cuerpo en dirección al lugar del acto” (310). Ese “empuje” “preforma al sujeto como objeto a”, como subproducto de ese punto central de la dificultad misma, "la dificultad del acto sexual" (311).2 - El sujeto en el acto sexual
Lacan asocia la “oposición” básica de la reducción del significante a “la más simple cadena” (311), con la figuración que planteó en "Instancia de la letra..." con los carteles sobre las puertas de los baños públicos, y que ahora traduce con las frases "soy un hombre" y "soy una mujer", es decir, la enunciación presentada como mensaje bajo su forma invertida ("tú eres mi mujer"), sin que podamos, en ningún caso, dar cuenta de un lazo entre esos términos que justifique que los tomemos como “inversos” (4) entre sí, así como la total incapacidad de darles algún correlato seguro, como lo testimonia el propio Freud cuando señala el carácter inadecuado y sospechoso de los sustitutos que propone, como, por ejemplo, “actividad” y “pasividad”.
Cabe señalar que, en aquél esquema de las puertas gemelas, tenemos una sola barra separando los supuestos “carteles” de las “puertas”.
Ese esquema se inscribe en el proceso de ruptura del "signo" Saussureano, al que no obstante Lacan asigna como el “momento constituyente de un algoritmo” (5), es decir, un procedimiento de cálculo algebraico constitutivo de una lógica, que podrá llamarse “algorítmica”, o “simbólica”, que transforma el signo en un algoritmo. Para ello realiza una serie de operaciones. Eliminando la elipse envolvente, cambiando de lugar y escritura del significante y significado, y reforzando el acento de la barra que los separa, transforma las dos “caras” del signo en etapas del algoritmo donde el significante y el significado son “órdenes distintos y separados inicialmente por una barrera resistente a la significación“ (6).
En ese sentido, la “autonomía del significante” es efectiva pero segunda, ya que lo fundador es la barra, el corte introducido en el signo por el que se instaura una “ciencia de la letra” que, de alguna manera sería una lingüística sin teoría del signo.Este corte del signo “va más allá del debate sobre lo arbitrario del signo, tal como se ha elaborado desde la reflexión antigua” (7).
Tenemos aquí la aporía de la referencia. El estancamiento proviene de pensar el lenguaje en relación con la “cosa”.
A partir de la ruptura del signo, ninguna “significación se sostiene sino por remisión a otra significación” (8).
En el lenguaje no encontraremos el objeto sino en el nivel del concepto, “muy distinto de todo nominativo”. Es necesario desprenderse de “la ilusión de que el significante responde a la función de representar al significado, o digamos mejor: que el significante deba responder de su existencia a título de una significación cualquiera” (9). Esto se explicita con las modificaciones y sustituciones que Lacan hace reconduciendo el esquema del signo en la “ilustración errónea con la cual se introduce clásicamente su uso”, con la relación al “concepto”.Esta es la secuencia de transcripciones del signo Saussureano…
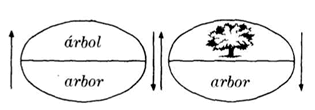
…que Lacan resume en el esquema del “árbol”, donde se ha producido la eliminación de la elipse e inversión de las posiciones del significante y el significado con relación a la barra resistente, pero donde lo que está en juego no es solo el significado sino el significado en tanto “concepto”, es decir, la referencia a la cosa, al objeto o referencia.
En el siguiente esquema, el de las puertas gemelas, lo que ocurre es que “redoblando únicamente la especie nominal sólo por la yuxtaposición de dos términos cuyo sentido complementario parece deber consolidarse por ella”, “se produce la sorpresa de una precipitación de sentido inesperada” (10): en el lugar del “concepto”, la imagen de dos puertas “gemelas” vienen a simbolizar el imperativo de la “segregación urinaria”.
Con lo cual se muestra, no solo “cómo el significante entra de hecho en el significado” sino cómo, “bajo una forma que, no siendo inmaterial, plantea la cuestión de su lugar en la realidad” (11).
Es decir que, en el ejemplo construido de las dos puertas no tendríamos dos signos, ni tampoco dos significantes (supuestamente “caballeros” y “damas”, ya que al querer definirse uno con relación al otro, fracasan en hacer dos) sino un “redoblamiento de la especie nominal”, un redoblamiento del significante (12), que de ese modo, no solo tiene relación con el significado (“entra en”) sino también con la cosa o referencia (“su lugar en la realidad”).El significante “caballeros damas” no se inscribe para remitir al significado sino que se inscribe a sí mismo como diferencia. Bajo la barra no hay el significado “caballero” o “dama” sino la puerta que le conviene a cada cual.
El conjunto “caballeros damas” no tiene por significado la ley sino que, debido al espacio que lo constituye como tal, simboliza la diferencia que articula la ley.
El significante ya no es la otra cara del signo respecto al significado, sino el orden del espacio según el cual la ley se inscribe, se marca como diferencia.
La significación no debe pasar por el significado, sino que entra en el significado, pero sin apoyarse en ningún momento, en ningún significado.Un par de ficciones dan cuenta de la dimensión de lo real. Por un lado, el personaje de mirada parpadeante, el “miope”, que no puede ver la relación espacial entre los términos y las puertas cuando se aproxima para leer, y tiene que preguntar “si es efectivamente ahí donde hay que ver el significante, cuyo significado en este caso recibiría, de la doble y solemne procesión de la nave superior, los honores últimos” (13).
La “procesión” (las puertas que se abren y cierran), en lo real, no está menos redoblada que el redoblamiento del significante en el nivel superior: cada vez que una mujer abre una puerta y un hombre la otra, sus actos rellenan la falla que inscribe el esquema. Suponiendo que un ser hablante, para asegurarse de su sexo, eligiera someterse al binomio hombres / damas, no podrá producir cada uno de estos dos términos como un significante sino al precio de hacer valer su cuerpo como un pictograma, es decir, al precio de renunciar a su goce sexual
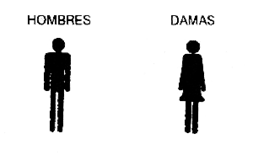
La segregación urinaria se da a cambio de esta renuncia al goce del sujeto afectado de un sexo. La “procesión” que ella ordena llega a producir “hombres” y “damas” como dos significantes pero reclamando a quien se inscribe en cada una de las dos filas, renunciar a su goce sexual, encontrando desde ese momento su goce desplazado de lo sexual, en los lugares que Freud marcó como los de las pulsiones parciales.
La otra ficción es la de los hermanos donde, por el azar de una determinada detención del tren que fija por un momento el campo visual de cada uno de ellos, el hermano ve “Damas” y la hermana ve “Hombres”.
La declaración de sexos que con el miope se hace con dos significantes, ahora se juega con un solo significante. Solo hay “chiste” para aquellos a quienes se cuenta la historia, pero no para los hermanos, para quienes todo descansa sobre el postulado que un lugar dado no tiene más que un solo nombre y sobre la evidencia que concluye que viendo un nombre se trata de un nombre de lugar. Para cada hermano ahí donde está la palabra también está la cosa. Dado el postulado de unicidad y la diferencia de lecturas, continúa una guerra ideológica irremediable. La consecuencia guerrera de la elección de un solo término del binomio transforma al sujeto en patriota de un sexo hasta el punto de hacerlo un enemigo del otro.Los aparatos del manejo tradicional del sujeto nos ofrecen como opción las dos caras del "en sí" y el "para .... algo".
Puesto que la exigencia fundamental del acto sexual es que el sujeto no pueda ser "para sí", la oposición al "en sí" sería un "para el Otro", el lugar desde donde el mensaje le retorna en forma invertida (312).Aplicándolo a las formulaciones previas del esquema cuadrangular del grupo de Klein y la alienación, podríamos decir que el "no pienso" es el "en sí" (del ser macho o del ser mujer), y que el "no soy" se ubicaría del lado del "para el Otro".
Lo que el acto sexual debe asegurar, puesto que allí se funda, es un signo proveniente de donde "no pienso", desde donde “soy” como “no pensando”, para llegar a donde "no soy", ahí donde “pienso” como “no siendo” (313).
Las funciones de "soy donde no pienso", y "pienso donde no soy" se intercambian en esa relación inversa que culmina en donde "no soy", es decir, el nivel del Otro.El paso siguiente es el que nos ofrece la función del mensaje.
Desde el "tú eres mi mujer", donde me anuncio como siendo hombre (sin saber lo que digo), ahí donde “no pienso”, es dada la posibilidad a la mujer de anunciarse ella también, lo que exige que esté ahí a título de sujeto.
Este encuentro, “bajo la forma pura del mensaje”, tanto más “puro” por cuanto no sabemos lo que decimos, pone en primer plano la función del sujeto en el acto sexual.
Ese “puro sujeto” se sitúa "en lo disyunto del cuerpo y del goce”, es un sujeto “en la medida de esa disyunción" (313).
3 - La metáfora del goce
El goce es, por un lado, lo que hace decir que “no hay goce sino del cuerpo”, abriendo el campo de los límites con que el sujeto se contiene de las incidencias del placer.
Pero por otro lado, “gozar” es también “poseer”, gozar de “algo” es "mi" goce, dejando en suspenso la pregunta de si aquello de lo que gozo, goza.
Por eso, gozar de “tu” cuerpo conlleva que “tu cuerpo deviene la metáfora de mi goce" (314), y desde entonces, en torno a ese “mi”, la separación del cuerpo y el goce deviene ineluctable.
En el acto sexual hay un goce “otro” que “está a la deriva" (314). La metáfora, en relación a “mi goce”, no es una relación proporcional, homogénea.
Ese cuerpo de la mujer, que es "mi", es en adelante la metáfora de "mi goce".
La cuestión es saber lo que hay bajo la forma de “(mi) cuerpo”, que también tiene una relación de metáfora con el goce “otro” que hace pregunta y hace la dificultad del acto sexual.La estructura de la metáfora es un significante S, en posición metafórica o de sustitución, respecto a otro significante S' y, en la medida en que el vínculo de S' con S se conserva como posible de revelar, ahí se produce un "efecto de significado", y S deviene el factor de un S (1/s), que es lo que Lacan llama "efecto metafórico de significación" (68)
En el momento considerado como primero se trata de un efecto de sustitución significante donde "el substituto tiene por efecto sub-situar aquello a lo cual se substituye" (14) (69).
Lo que resulta, por efecto de esta “sustitución”, en la posición que se cree estar borrada, está sencillamente “sub-situado”. Lo reprimido solo está escrito en el nivel de su retorno.Aplicando esta fórmula al complejo de Edipo, tenemos la “metáfora paterna”, donde la función del padre es la de ser un significante que sustituye al “primer significante introducido en la simbolización, el significante materno” (15).
Siguiendo la fórmula de la metáfora, “el padre ocupa el lugar de la madre, S en el lugar de S’, siendo S’ la madre en cuanto vinculada ya con algo que era x, es decir, el significado en relación con la madre” (16)
¿Cuál es el significado? “el significado de las idas y venidas de la madre es el falo”, es decir, el deseo de la madre.
La “Madre” no es solo un significante, es la “Madre en cuanto vinculada con algo”, que hasta entonces era “x”, y que luego de la operación metafórica es “el falo”.
La “Madre” es “el primer objeto simbolizado” (17), y su ausencia o su presencia se convierten, para el sujeto, en “el signo del deseo”.
El “Padre” es el significante mediante el cual “el propio significante es instituido en cuanto tal”, el significante que se define como el “surgimiento del significante” (18).Como ya vimos, la metáfora no es una relación proporcional, el “x” no se deduce a partir de una simple regla de 3.
La “x” ese ese “algo” que va junto al significante sustituido y que deviene “efecto de significación”.En el esquema de la “metáfora del goce” tenemos “mi” cuerpo, que sería el cuerpo de “mi” mujer, que sustituye a un signo “?”, que sería S’, un cuerpo que goza (“solo hay goce de un cuerpo”), cuyo “significado” es un goce, que por efecto de la sustitución, por el efecto metafórico, deviene “mi” goce, el goce fálico.
La versión aparentemente “sencilla” del “acto sexual” sería poner en el lugar del signo de pregunta el goce “femenino”, el goce del partenaire (“tu” goce).
Hay en el acto sexual, para cada uno de los dos partenaires, un goce, el del otro, que queda en suspenso, porque queda en suspenso el entrelazamiento que haría de cada uno de los cuerpos la metáfora del goce del otro.
Un cuerpo es algo que puede gozar, pero lo transformamos en “la metáfora del goce de otro” (315).
¿Y qué ocurre con el goce propio? ¿Se intercambian? Toda la cuestión está aquí, pero no ha sido resuelta.Y dado que ni hombres ni mujeres han podido articular algo respecto de ese goce “femenino”, sería justamente al nivel de la mujer que el goce hace pregunta.
Podemos imaginar el goce que “está a la deriva” cuando se trata del esclavo, que no cometió la estupidez de ponerlo en riesgo, como lo hizo el amo.
No es porque su cuerpo devino metáfora del goce del amo que su goce no sigue ahí.
Y ya no se trata de un mito, sino de lo que hace la dificultad del acto sexual y que se ubica en el apartamiento introducido entre (mi) cuerpo y (mi) goce.Una “placa” puede servirnos de representación del cuerpo, con inscripciones sobre ella (esa es la función del cuerpo, en tanto es el lugar del Otro), para retomar la asociación con el esquema de “Instancia de la letra…” y la “segregación urinaria”.
Pero en esta ocasión, Lacan divide la barra resistente en “dos pequeñas barras” (316), acomodando este esquema a la fórmula de la metáfora, es decir, a la operación de sustitución significante.
La J de abajo a la izquierda escribe “goce” y está acompañada de un signo de interrogación porque, es goce, pero no sabemos si va ahí.Arriba tendríamos los cuerpos y abajo los goces.
No sabemos si el “cuerpo” del macho es lo que él afirma en el "tú eres mi mujer", a saber, que “el cuerpo de la mujer es la metáfora de su goce” (316)
¿Acaso resultaría una ley de “segregación de goces” como en el esquema de las puertas gemelas?
Pero eso sería suponer la posibilidad de un entrelazamiento homogéneo de dos metáforas, de modo que cada cuerpo sea la metáfora del goce del otro.La relación entre el hombre y la mujer está sometida a funciones de intercambio que implican un “valor de cambio”.
El lugar donde algo, que es de "uso" (valor de uso), es marcado de cierta negativización que lo transforma en un “valor de cambio”, está situado, por razones tomadas de la constitución “natural” de la copulación, sobre lo que se sabe (o se cree saber) ser "el lugar del goce masculino" (316). Este embargo sobre el goce masculino, en tanto que es aprehensible en algún lugar, “es algo estructural, aunque disimulado en cuanto a la fundación del valor” (317).Para que una mujer pueda tomar su función de “valor de cambio”, debe recubrir lo que ya esté instituido como valor.
El intercambio de mujeres se retraduce como intercambio de falos en tanto que símbolos de un goce que, sustraído como tal, pasa al rango de valor.
En tanto la mujer deviene la “metáfora del goce”, el falo es la metáfora que conviene para designar esa parte del cuerpo negativizada (la J barrada en el esquema anterior).
Una doble metáfora.Si otro proceso, como el intercambio social, se instaura sobre el material destinado al acto sexual, esto no deja menos en suspenso lo que este elemento “externo” nos permite situar acerca de la mujer en “la función de metáfora respecto al goce pasado a la función de valor” (317).
Esto se expresa en numerosos mitos, por ejemplo el del duelo de Isis, la esposa del rey Osiris, que gobernó Egipto tras haber heredado el poder de sus antepasados en una linaje que se remonta al creador del mundo, Ra o Atum.
Seth asesina a su hermano Osiris y esparce los fragmentos de su cuerpo por todo Egipto. Isis, con ayuda de Neftis (hermana de Osiris) y otras deidades (como Anubis, el dios del embalsamamiento y los ritos funerarios), buscan los trozos del cuerpo de Osiris y lo recomponen. Isis es la personificación de una viuda de luto. El amor y el dolor, junto con la recitación de palabras mágicas por parte de Isis, ayudan a devolverle la vida a Osiris. Algunos textos funerarios recogen sus palabras, en las que expresa su dolor por la muerte de Osiris, su deseo sexual por él, e incluso la ira que siente contra él por haberla abandonado. Todas estas emociones juegan un papel en su renacer, ya que tienen la intención de incitarlo a la acción.
Finalmente, Isis devuelve el aliento y la vida al cuerpo de Osiris y copula con él, concibiendo a su hijo, Horus. Aparentemente, el renacimiento de Osiris no es permanente y, después de este punto en la historia, solo se le menciona como el gobernante de la “Duat”, el distante y misterioso reino de los muertos. Si bien el propio Osiris vive solo en la Duat, él y el reino que representa, en cierto sentido, renacerán en su hijoEn la versión del historiador griego Plutarco, Seth mata a Osiris encerrándolo en un ataúd que tira al mar. El ataúd flota y llega a la ciudad de Biblos, donde crece un árbol a su alrededor. El rey de Biblos hace cortar el árbol y lo convierte en un pilar para su palacio, todavía con el ataúd en su interior. Isis debe sacar el féretro del interior del árbol para poder recuperar el cuerpo de su esposo. El robo y desmembramiento del cuerpo de Osiris por parte de Seth se hace después de que Isis lo recuperara del ataúd. Sigue entonces la búsqueda y reencuentro de cada parte del cuerpo de su esposo, con la excepción del pene, que tuvo que reconstruir mediante magia, debido a que unos peces se habían comido el original (en los registros egipcios el pene de Osiris es hallado intacto).
Para Lacan, la diosa se define como siendo “goce puro”, separado del cuerpo, ya que para ella no es de relevancia lo que constituye un cuerpo en su estatuto de "cuerpo mortal" (318).
Su estatuto de diosa es ser “goce”, desconociéndolo, sin comprender nada del registro del goce.
Eso no quiere decir que los dioses no tengan cuerpo. Ellos cambian de cuerpo. Hasta el Dios de Israel tiene un cuerpo: una columna de fuego en la noche y de humo de día.
El punto débil del inicio del discurso filosófico fue desconocer el estatuto del goce en el orden de los entes.4 - Goce y perversión
Cabe precisar en qué, los actos que ponemos en el registro de la perversión, conciernen al acto sexual.
La instauración de un “valor de goce” a partir de la negativización de un cierto órgano no hace más que mostrar el carácter perfectamente contingente, accesorio, de ese órgano que asegura la función copulatoria por la oferta de un placer. Nada nos puede asegurar que en ese órgano haya cualquier cosa que concierna propiamente al goce.
En el nivel donde está la cuestión del goce, ese goce entra en juego bajo forma de pregunta.
Tal como lo señala JAM en el párrafo que ha agregado (19), “arriba a la izquierda tenemos el término macho a través del cual se introduce el valor del goce”, lo que hace que abajo, en el nivel del goce, este entre en juego “bajo la forma de pregunta” (319).
Plantearse “la pregunta por el goce femenino es abrir la puerta de todos los actos perversos” (319).
Por eso los hombres tienen el privilegio, en apariencia, de grandes posiciones perversas, en tanto la mujer solo entra en ese campo por la reflexión de lo que introduce en ella la falta del goce del hombre, es decir, por la vía del deseo, que, siendo deseo del Otro, es para ella, deseo del hombre.Para el hombre, la pregunta por el goce se plantea, desde el principio, implicada en los fundamentos de la posibilidad del acto sexual.
El hombre interroga el goce por medio de objetos, los objetos a, en tanto son marginales, en tanto escapan a esa estructura especular del cuerpo por la que se suele decir que "el alma tiene la forma del cuerpo" (319).Es en esas partes del cuerpo, en límites extraños, que hacen “sínfisis” (20), partes anestésicas, donde se refugia la cuestión del goce.
Es a esos objetos que el sujeto se dirige para plantear la pregunta del goce.En el seminario X Lacan inventó el neologismo "separtición" (21), para designar, no la separación, sino “la partición en el interior, que se encuentra, desde el origen, y desde el nivel de la pulsión oral, inscripto en lo que será estructuración del deseo”.
El objeto a es un objeto separado, no del organismo de la madre, sino del organismo del niño. La relación entre el infante y la mama es homóloga a la relación parasitaria que ilustra la placenta, es decir, el infante y la mama están del mismo lado, y la mama es algo adosado, implantado sobre la madre. Y esto es lo que le permite a la mama "funcionar estructuralmente al nivel del objeto a" (22).
Ese objeto a es algo de lo que el niño es separado de un modo interno a la esfera de su propia existencia. El lazo de la pulsión oral se hace con relación a ese objeto amboceptor. Es lo que habitualmente designamos como objeto parcial, el seno de la madre. La relación de falta con relación a la madre se encuentra más allá del lugar donde se juega la distinción del objeto parcial que funciona en la relación de deseo. Tenemos así distinguidos dos puntos originales en la organización mamífera: la relación con la mama, que seguirá siendo estructurante para el sostén de la relación con el deseo, y se convertirá ulteriormente en objeto fantasmático, y por el otro lado, la situación en el Otro, a nivel de la madre, del "punto de angustia como siendo aquel donde el sujeto tiene relación con la falta de aquello a lo que está suspendido" (23).La pulsión, mal llamada sadomasoquista, se ubica en “la disyunción del goce y del cuerpo” (320).
El masoquista interroga la completitud y rigor de esa separación, y la sostiene como tal, ya que es por esa vía que busca extraer del campo del Otro lo que, para él, queda disponible de un cierto juego del goce.
Es en tanto el masoquista da una solución que no es la vía del acto sexual pero que pasa por esa vía, que se puede situar de modo justo lo que se plantea respecto de esa posición fundamental del masoquismo en tanto ella es estructura perversa.
El acto perverso se ubica al nivel de la pregunta sobre el goce.
El acto neurótico, en cambio, aun cuando se refiere al modelo del acto perverso, solo sostiene lo que no tiene nada que ver con el acto sexual, a saber, el efecto del deseo (320).
Notas
(1) Marc Barbut, "Sur le sens du mot structure en mathématiques", publicado en "Les Temps Modernes" n° 246 páginas 791-815, noviembre 1966.
Republicado en "La Lysimaque. Cahiers de Lectures Freudiennes" n° 10.
Hay traducción al castellano de Juan Bauzá, "Acerca del sentido del término estructura en matemáticas"(2) Ver notas de lectura y comentarios de la sesión del 14 de diciembre 1966 “Del grupo de Klein al cogito”.
(3) Dasein es un término que en alemán combina las palabras «ser» (sein) y «ahí» (da), significando «existencia».
El sentido literal de la palabra Da-sein es 'ser-ahí', que más bien sería el estar haciendo algo ahí, como expresa el uso del gerundio en latín.
La noción de “Dasein” fue usada por varios filósofos alemanes, como Hegel o Jaspers, pero sobre todo por Martin Heidegger quien lo utiliza como concepto fundamental en "Ser y tiempo" (1927), y que se traduce como «existencia», «realidad humana» o, más comúnmente, en castellano como «ser ahí».(4) No podremos hacer con ellos una estructura de grupo algebraico
(5) Jacques Lacan, "Instancia de la letra o la razón desde Freud", Escritos 2, Editorial Siglo XXI, página 464
(6) Idem, página 465
(7) Idem
(8) Idem
(9) Idem, página 466
(10) Idem, página 467
(11) Idem
(12) Ese redoblamiento del significante anticipa los trabajos de Saussure sobre los anagramas, en particular su “loi de couplaison” (ley de acoplamiento).
Este principio de acoplamiento hace referencia a la duplicación de términos de manera calculada y rigurosa en los textos poéticos, pero no como una simple repetición o aliteración acumulativa.
Saussure notó en sus estudios que ciertos poetas antiguos utilizaban una técnica en la que ciertos sonidos o elementos se duplicaban de manera estructurada, siguiendo una lógica de acoplamiento cíclico, donde las palabras o partes de palabras se repetían o se espejaban en intervalos regulares.
Este fenómeno no es una repetición acumulativa, sino una cancelación o eliminación cíclica de términos, en la que los términos duplicados se equilibran entre sí, funcionando como polos opuestos o complementarios que se suprimen mutuamente.
Es una especie de pulsión estructural dentro del texto que genera una resonancia particular entre los elementos lingüísticos.
Saussure desarrolló esta teoría en su investigación sobre los anagramas latentes, en los cuales palabras o sonidos específicos se distribuyen de manera organizada a lo largo de un texto, creando patrones subyacentes que responden a una lógica de duplicación calculada.(13) Jacques Lacan, "Instancia de la letra o la razón desde Freud", Escritos 2, Editorial Siglo XXI, página 467
(14) Juego de palabras en francés: "substitué" ("sustituido") - "subsitué" ("sub situado")
(15) Jacques Lacan, El Seminario, Libro V, “Las formaciones del inconsciente”, Editorial Paidós, página 179
(16) Idem
(17) Idem, página 265
(18) Idem, página 266
(19) Segundo párrafo de la página 319 de la edición Paidós
(20) Adherencia o unión de dos órganos o tejidos a consecuencia de una inflamación; articulación fibrocartilaginosa en la que el cuerpo (fisis) de un hueso se une al cuerpo de otro
(21) Jacques Lacan, El Seminario, Libro X “La angustia”, sesión del 15 de mayo de 1963 “La boca y el ojo”, Editorial Paidós, página 256
(22) Idem, página 253
(23) Idem, traducción de la estenotipia
Página 255 de la edición Paidós